Máximo Galván es el prototipo de personaje de los que se alimentan las leyendas, pues de ser un hombre común como todos sus contemporáneos, paulatinamente se convirtió en un mito conocido popularmente como «El Pecheras».
Nadie puede asegurar sobre su lugar de origen, tampoco el motivo de su apodo; lo que si fue de dominio público fueron sus travesías a velocidad inusitada. Dicen que nació en «El Zorrillo», otros que en San Pedro Tenango y los más conocedores que en La Cueva.. ¿Qué importa? Fue un personaje popular que trascendió por todo el sur del Estado de Guanajuato y veamos si no hubo motivos de sobra para que aún en vida fuera una auténtica leyenda.
Máximo Galván era un indígena en toda la extensión de la palabra; de padre y madre otomíes, como el resto de la población de Apaseo el Alto en el ocaso del siglo XIX y el amanecer del XX. Era un indio ladino, es decir, aparte de su lengua madre era un autodidacto en el idioma castellano.
Habiendo crecido en una población sobre la cual cruzaban comerciantes, arrieros, Tamemes y empleados del incipiente servicio postal mexicano, pronto aprendió a hacer negocios, a guardar el fruto de sus ventas y a desplazarse más rápido que las primeras máquinas automotrices de la época.
Cuentan que desde joven, cuando en compañía otros pastores de su edad cuidaban de los rebaños de bueyes y borregos, era más rápido que las pedradas de las «jondas» que lanzaban para atajar el ganado; antes de que la piedra diera en el blanco, Máximo ya había dado vuelta a las bestias
También aseguraban los mismos compañeros de oficio que, cuando alguna liebre se revolvía con el ganado, aquel mozalbete, él solito impedía que los veloces animales silvestres se separaran del ganado.
Pronto creció Máximo; las gentes de su época lo recuerdan como un tipo de complexión delgada, pelo lacio, lampiño, vestido todo de manta y de un inseparable sombrero al que identificaban como de «vuelta y vuelta»; usaba huarache de correa cruzada que él mismo fabricaba y reparaba una y otra vez, cada ocasión que así lo ameritaba.
Su popularidad no se debía a que fuera hombre de muchas palabras o dicharachero en su hablar: Era más bien introvertido y respetuoso con quienes trataba, y vaya que sus relaciones eran con gente de todas las edades, pues lo mismo se pasaba las horas en cuclillas platicando con los viejos de las andanzas de la revolución, que con los niños a quienes sus padres mandaban a comprar algún cuarterón de semilla o la alfalfa para los marranos.
«El Pecheras» era dueño de algunos solares de la fértil zona poniente del Arroyo Apaseo el Alto; tenía su morada en el solar que limitaba sobre la Calle Real, entre el panteón y el puente del arroyo. Ahí construyó una casona de adobe, techada de teja y suelo de tierra, casa que además de cocina y habitación, era su propia alhóndiga en la que guardaba todo tipo de semillas.
La gente nunca supo como se las ingeniaba para que las simientes no se apolillaran, de lo que si estaban seguros, era de que esas semillas no mermaban a consecuencia de los roedores; mientras los habitantes del pueblo rehuían a los Cincoates o Alicantes, «El Pecheras» los criaba en su troje para combatir todo tipo de ratas, ya que al no tener mujer o hijos a los que los reptiles pudieran hacer daño, y como su matrimonio con Josefa, una señorita de muchos abriles en su frente no tuvo descendencia, pues no había motivo para temerles.
El resto de aquel solar lo tenía sembrado de alfalfa, misma que vendía bajo su propio y peculiar método de la «carrerita», es decir, no la vendía «por pasos», sino una vez con la moneda del comprador en la mano, se echaba una carrerita que remataba con un brinco y señalaba ¡Hasta aquí!
Como comerciante, era espléndido en relación con el resto de los que vivían del oficio; él no tenía cuarterones de doble fondo, ni vendía kilos de 800gr como los de ahora ¡Ah! Pero eso sí, en su casa comía cualquier pizca de comida por no gastar; las tortillas por más duras mejor, los frijoles más añejos, mas bagazo formaban en la boca; la manteca, a pesar de que decía le provocaba náuseas, era un artículo de lujo en su casa y cuando había, era porque su mujer había tenido alguna ganancia en la venta de muñecas de trapo que la misma fabricaba y vendía sobre la Calle Real.
Pero El Pecheras tampoco se hizo famoso por lo tacaño en su casa; cuentan que todas sus ganancias las depositaba bajo la madre tierra y en el fondo de su sombrero de piloncillo, siempre traía su guardadito de varios centenarios, que ni los más prósperos de la comarca se atrevían a cargar; cuando hacía alguna transacción, menuda sorpresa se llevaban quienes por su aspecto humilde y pobretón creían que no tenía «ni en que caerse muerto», al ver que de aquel inseparable sombrero sacaba fajos de billetes enmohecidos o relucientes monedas de oro que muchos jamás habían visto siquiera.
Máximo comenzó a trascender cuando, sin el afán de hacerse notar -así era él- decían los viejos, se encarreraba tras los primeros camiones que hacían el servicio de carga rumbo a Celaya y cuando éstos apenas habían recorrido medio camino, él ya venía de permutar semillas, con un costal a su espalda, el sombrero sobre el pecho y los huaraches colgando de su antebrazo.
Cuentan quienes lo conocieron, que su diversión era cansar a sus perros, sus inseparables compañeros de toda la vida. Salía a sus mandados como pedo de indio -sólo, sin hacer fuerza, ni tampoco ruido-, sus perros tras él y para el regreso, el costal a cuestas, los perros en el sobaco, apretados por su brazo a sus evidentes costillas y corriendo descalzo sin mirar siquiera a las parsimoniosas bestias de carga que una a una se iban perdiendo en el horizonte, a lo largo del polvoriento camino.
Aseguran que un fotógrafo de nombre Juan, seguro de ganarle al Pecheras una carrera, montado en su bicicleta nueva, le jugó la fabulosa suma de quince pesos -costo total de la máquina de pedales- la meta sería el puente sobre el Río Apaseo, en las cercanías de la vía férrea de Apaseo el Bajo. Iniciada la carrera, el de la bicicleta sólo veía por el espejito de la misma que un monigote a corta distancia le seguía; como Máximo tenía que pasar a San Pedro por un costal de semilla, su desafiante al ver el puente a unos metros y su contrincante fuera del alcance de su vista, creyó haber ganado a quien invencible le decían. Pero cual fue su sorpresa, cuando al querer bajarse de su bici, casi cae encima del indígena que sentado sobre un costal de jarcia, con las manos en las mejillas y su inseparable sombrero como escudo sobre su pecho. El Pecheras solo preguntó ¿Me buscabas?
Transcurría 1917, la hambruna que azotó la región hizo que los alimentos escasearan. Máximo compraba cosechas completas a los hacendados queretanos, las reunía en la estación del ferrocarril de Mariscala para llevarlas a Celaya y de ahí distribuir a San Lorenzo, Canoas, El Zorrillo, El Rejalgar y Apaseo el Alto, por el mismo camino que transitaban las carretas que Gregorio Paredes asaltaba.
Su fama rebasó los límites del antiguo Municipio de Apaseo, cuando en reiteradas ocasiones, mientras «El Pecheras» cargaba el furgón del ferrocarril con su cosecha recién adquirida, los pasajeros bajaban a tomarse un refrigerio y con miradas de indiferencia veían al indígena que cargaba la costalera y por supuesto, jamás le ofrecían echarle la mano, pues sus trajes de catrines no podían compararse con la indumentaria de la chusma.
Una vez que Máximo terminaba, dejaba que la máquina se perdiera en el horizonte y cuando el humo era lo único que se miraba, iniciaba una carrera con sus pies descalzos, brincando sobre los durmientes del ferrocarril.
Cuando aquel medio de transporte se acercaba a la estación de Celaya, haciendo sonar su típico silbato, los pasajeros que esperaban visitas de la Cd. de México o Querétaro, se arremolinaban para con el efusivo abrazo dar la bienvenida. «El Pecheras» era el último en levantarse, acomodarse el sombrero sobre su negra cabellera y calzarse los huaraches que casi traía por compromiso.
Qué sorpresa se llevaban los pasajeros y ante todo el maquinista quien, confiado en la poderosa máquina construida a principios de siglo, permanecían incrédulos al ver que aquel hombre los había adelantado en desigual contienda. La escena se repitió una y otra vez y del personaje hablaban todos los pasajeros que entusiasmados lo consideraban parte de las novedades de la travesía…
Máximo Galván «El Pecheras», murió algún día, dicen que en 1931 o 1932, pero su leyenda comenzó mucho antes que la tierra lo reclamara. Quizá murió solo, rodeado de alicantes, con su sombrero en el pecho, los huaraches colgando de su antebrazo y sentado receloso sobre el lugar donde depositaba sus ahorritos. No dejó descendencia, pues así son los personajes mitológicos; sus hazañas fueron reales. La gente joven seguramente dirá ¡Puro cuento!, pero la gente mayor de nuestro pueblo son testigos que Máximo Galván, «El Pecheras» no era un simple cuento, fue una leyenda; el último personaje capaz de engendrar un mito que nuestros abuelos siguen contando gracias al favor de haberlo conocido.
Si te interesa adquirir el libro de narraciones y leyendas del Autor deja un mensaje o comentario y te comunicaremos con él para que puedas conocer las opciones disponibles ahora para adquirirlo.
Este artículo es propiedad de su autor, el historiador de Apaseo el Alto: Francisco Sauza Vega. El texto original se incluye en la recopilación: “Apaseo el Alto, sus cuentos, costumbres, tradiciones y leyendas”, publicado en 2013.


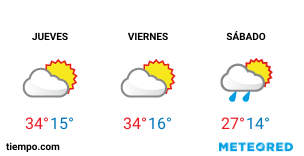
Deja un comentario